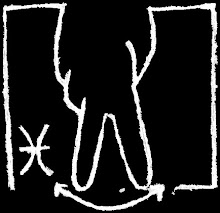Al principio Aydol fue sólo una cabeza. Una cabeza enorme apoyada en un viejo tronco de lapacho. Lo comenzamos a construir de un día para el otro, sin diseño previo, poco tiempo después de que se me cayera el primer diente. No había apuro. Calculábamos que iban a pasar dos o tres años hasta que se me cayera el último. Sin embargo Aydol, la primera versión de Aydol, la pura cabeza, estuvo listo en pocos meses. La ridícula complitud antropomórfica que más tarde le dieron al prototipo fue cosa de los chicos. Y en cuanto a la forma que acabó teniendo con el tiempo –todos y cada uno de los cambios en su aspecto, a saber si definitivos– es mérito suyo o bien consecuencia de lo que ha vivido (o de lo que no, de lo que ha esquivado vivir). Es decir, no nos sentimos responsables de ninguna de las monstruosas alteraciones y mucho menos de los vericuetos de su incomprensible carácter.
Al principio Aydol fue sólo una cabeza. Una cabeza enorme apoyada en un viejo tronco de lapacho. Lo comenzamos a construir de un día para el otro, sin diseño previo, poco tiempo después de que se me cayera el primer diente. No había apuro. Calculábamos que iban a pasar dos o tres años hasta que se me cayera el último. Sin embargo Aydol, la primera versión de Aydol, la pura cabeza, estuvo listo en pocos meses. La ridícula complitud antropomórfica que más tarde le dieron al prototipo fue cosa de los chicos. Y en cuanto a la forma que acabó teniendo con el tiempo –todos y cada uno de los cambios en su aspecto, a saber si definitivos– es mérito suyo o bien consecuencia de lo que ha vivido (o de lo que no, de lo que ha esquivado vivir). Es decir, no nos sentimos responsables de ninguna de las monstruosas alteraciones y mucho menos de los vericuetos de su incomprensible carácter. Aydol fue el primero de todos nosotros consagrado enteramente al silencio, concebido exclusivamente para eso. La idea se la ocurrió a Bruna:
–¿Quién va a hacer las voces cuando se te caigan todos los dientes?– indagó mi muñeca perfecta abriendo imperceptiblemente su ranura de porcelana. Me defendí argumentando estúpidamente que una persona puede hablar sin problemas aun sin dientes.
–Sí, es posible. Pero el sonido de la voz, la dicción y el seseo de un desdentado es tan típico, tan unívoco que, por más que cambies el registro, tu voz no va a servir más que para uno, a lo sumo para dos personajes.
Seguramente también en eso llevaba razón.
–Necesitamos un nuevo muñeco, dijo, que domine y gobierne la diversidad, la polifonía, que pueda encarnar como vos todos los roles. Y como sos el único de todos nosotros con verdadera emisión acústica…
Pensé que tramaba una máquina, un sintetizador. Pero no –al menos no todavía, el proyecto del generador metasónico que finalmente salvó al Teatro vino mucho más tarde–, Bruna soñaba a Aydol, el cabezón intrigante.
Obviamente que la ayudé en cada detalle interno y externo del montaje, tanto del cráneo como de la máscara; hasta es posible que en el entusiasmo –suyo de estar gestando algo diferente, mío de contentarla en todo– nos hayamos precipitado un poco. No puedo afirmar con total certeza que sabía lo que hacía. Entre Bruna y yo puede haber un océano de rémora, pero somos lo mismo. En cualquier caso Aydol fue concebido por Bruna como una máquina multiemisora de silencio profético. El detalle de las fichas en la boca también fue idea suya. Una noche, después de haber estado todo el día trabajando en el interior de la cabeza, nos quedamos bebiendo y fumando, mirando hacia el escenario vacío que albergaba todavía la última puesta de luces. La borrachera y la nostalgia, más bien la borrachera y la autocompasión que inspira el propio deterioro –se me acababa de caer el segundo diente- me impulsaron a decir una tontería tras otra. Bruna me consoló a su manera. Levantando la imponente cabeza inconclusa de Aydol y poniendo una voz aguda e infantil (la caricatura de la voz de un bebé) me dijo:
–No te preocupes, cuando te quedes sin un solo diente, yo mismo me voy a encargar de todo.
–Cuando me quede sin dientes voy a llenarme la boca de cantos rodados.
Eso, según ella, fue lo que respondí. Ese dilate le sugirió la idea. Al otro día me levanté tarde y con resaca. Aydol ya lucía su típica, inefable, amarga sonrisa tipográfica guarecida por una doble fila de fichas de Scrabel.
Es evidente que en alguna parte del mecanismo cometimos un error. No tenemos una diagnosis seria; tanto estructura interna como fisonomía, más allá de lo mucho que ha cambiado en estos años, son susceptibles de ser rectificados, es decir, se trata de componentes completamente inteligibles, sujetos a modificaciones y mejoras. Pero en su pecho, más o menos a la altura del plexo, hay una región que a pesar de estar claramente delimitada es inconmensurable. Mucho me temo que más tarde o más temprano esa región ilimitada nos va a tragar a todos, se va a llevar todo el teatro puesto.
No fue sino más tarde que el cabezón de dientes insaciables empezó a inquietarme. Durante los primeros meses de su existencia creí que lo habrían olvidado o relegado a la mera función decorativa de fantoche tutelar en la sala de audiencias. Hasta que un día, a raíz del asunto aquel de los survenires, lo vi en acción. Desde entonces me cuido de asistir a la asamblea. Y trato de no reparar en la evidencia de que cada vez se me consulte menos.
Aquel día Bruna mandó a los mellizos a buscar unos caños de PVC y un par de caparazones de tatú para escenografía y tramoya de una versión de El bosque lácteo que estábamos montando. Volvieron llenos de cardenales; pequeños cráteres morados que engarzaban confites herrumbrosos, causados por una rabiosa artillería en miniatura. Cástor no podía ni hablar de la emoción. Polo contó azorado que el Galpón 7 estaba tomado y que resultaba imposible pasar al depósito del fondo… Llegado a ese punto se le cortó la voz. Como si leyeran una partitura invisible los mellizos se pusieron a llorar a dos voces.
El caso fue que el Galpón 7 estaba ocupado por un ejército iracundo de varios miles de hombrecitos que, según constataron esa misma tarde, no eran otros que los soldaditos del frustrado Congreso reforzados por una progenie digna de conejos. Originalmente eran mil doscientos. Los hicimos con caña, madera y corcho –los vestimos según su regimiento– para el fallido »1º Congreso Nacional de Titiriteros«. Con Bruna y Marlo escribimos »Curupaytí«, una obra sin parlamentos, ruidosa y efectista, inspirada en los cuadros de Cándido López que retrataba menos la batalla que sus entretelones. Las mil doscientas marionetas, de entre cinco y diez centímetros de alto, fueron construidas en serie como survenir del Encuentro. Cada invitado recibiría un guión y un manual operativo y se le asignaría, bien pertrechado, uno o más muñecos –según la destreza profesional del participante– y todos juntos haríamos una gran representación única para el cierre del Festival. Después, por varios motivos que no vienen al caso, el Encuentro no se llevó a cabo y las marionetas quedaron arrumbadas en el G7.
Eran soldados casi todos; cuatro modelos de uniformes, uno por cada país de la contienda. Pero a último momento a Bruna se le metió en la cabeza hacer un quinto grupo de Fortineras, una reducida serie de mujeres –según recuerdo no llegaron a la veintena– enfermeras y acompañantes, la mayoría chinas y mulatas, para dar un toque de realismo a la vida de la tropa. Por alguna razón que se nos escapa los paraguayitos habían ganando la batalla demográfica y eran ahora los más numerosos. Me hubiera gustado ver el conjunto pero por esos días el complejo mecanismo de mi silla de ruedas se había descompuesto por lo que no pude visitar la zona. Todo lo que sé es lo que contaron los muchachos, en resumen: que al G7 no se podía ni entrar y que si uno pegaba la oreja a la chapa del portón podía constatar que allí sólo se hablaba un guaraní apenas mechado de vocablos portugueses.
Bruna y Marlo propusieron consultar al Cabezón. Me dio la impresión de que no era la primera vez que recurrían a él. Molesto por ésta y otras sensaciones para mí todavía vagas les advertí que ya estaba harto de los desplantes de ese idiota. Me recordaron con razón que Aydol raramente abría la boca. Es exactamente su silencio lo que me harta, estuve a punto de contestales, pero me ganó el cansancio. Eramos dos contra uno. Seguimos siendo dos contra uno. No es que crea que Bruna y Marlo complotan contra mí ni nada por el estilo, qué esperanza. Es peor que eso. Ya por entonces empezaba a notar que las opiniones, las ideas, los sueños, las voluntades de ambos nadaban en un mismo ectoplasma, una especie de charquito muy estrecho, ahíto de futuro, donde sólo cabían dos gotas de esencia: gota Bruna y gota Marlo. En fin. Consultamos finalmente a Aydol, el abyecto, por el asunto de los paraguayitos. Los mellizos me dijeron que Marlo se quedó horas de guardia esperando que el cabezón diera su veredicto. A la mañana temprano vomitó los siguientes versos (compuestos en fichas de Scrabel):
A por agua el huemul baja al arroyo
Las siete puertas abren sólo una
Para algunos el cardo es un pimpollo
Para otros el mar una laguna
Bruna, la intérprete, la pitonisa, dijo que la solución que el cabezón nauseabundo proponía era la siguiente: había que abrir un boquete en la pared del fondo del Galpón 7, la que da al estanque. El ejército guaraní se iría yendo de a poco por el buraco. Lo que quieren los paraguayitos, dijo, es recuperar su salida al mar, el límite de su inveterado paraíso.